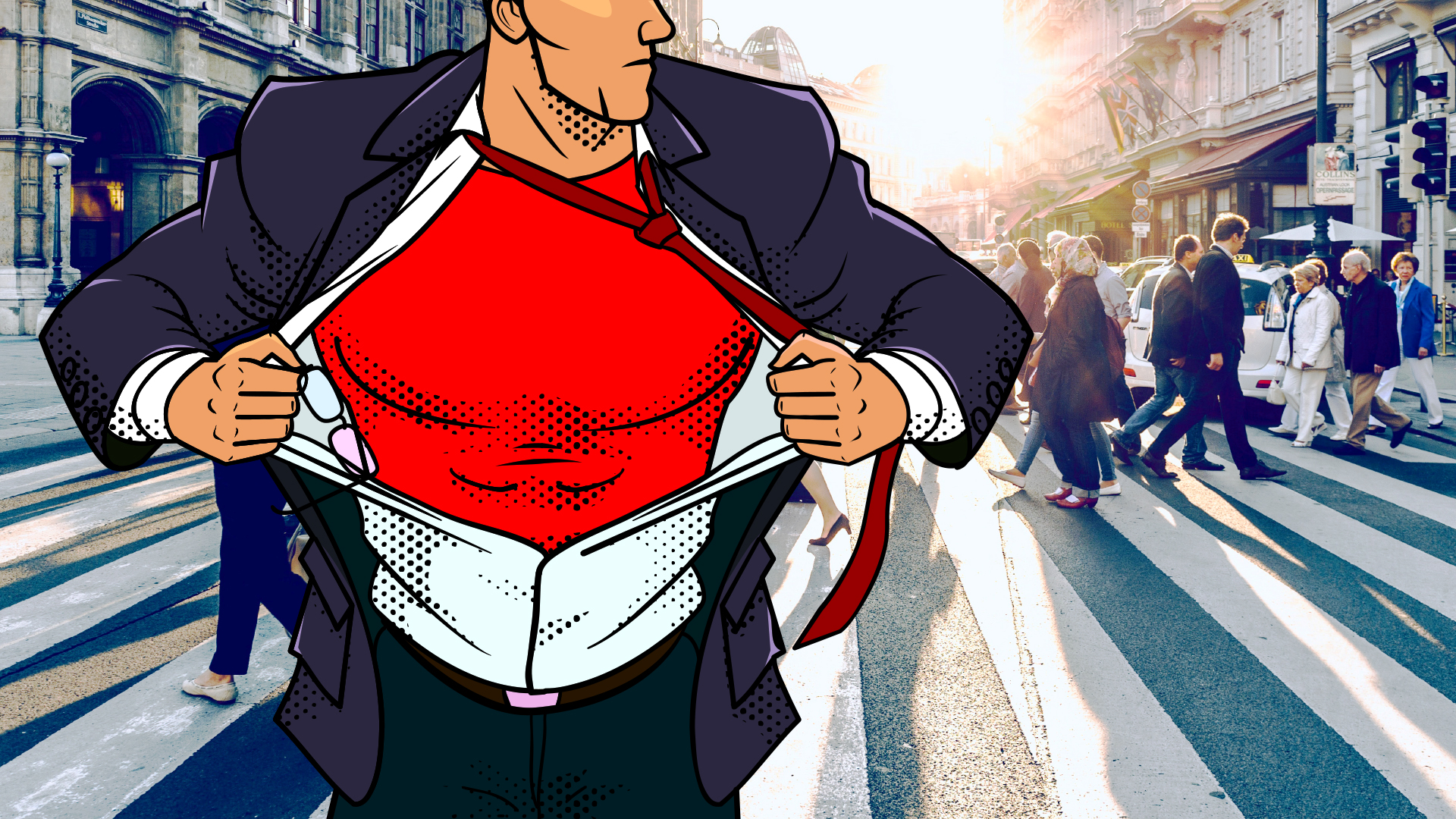¿Podemos todos ser héroes?
Mientras el mundo a nuestro alrededor más se polariza y la confianza en el gobierno más se hunde, el reino de la ficción se convierte en un lugar atractivo.
«No es ningún secreto —escribe Peter Biskind— que ha llegado la era del extremismo». Es una declaración que podría aplicarse a cualquier cantidad de cosas, desde la política hasta las redes sociales y aun los deportes. Pero lo que tal vez resulte sorprendente es enterarse de que Biskind es un historiador y crítico de cine, y que en su libro The Sky Is Falling!, publicado en 2018, sostiene que esta era de extremismo también se aplica a las películas. Lo que resulta aun más sorprendente es que aplica el sello «extremista» a las producciones en general que presentan el tipo de cultura popular —superhéroes, zombis y agentes secretos— que la mayoría de nosotros consideramos poco más que diversión inofensiva.
Hace poco más de medio siglo, explica Biskind, esto era muy diferente. El cine popular era decididamente no extremo. Y salvo algunas excepciones, todo —desde los westerns de John Wayne hasta las películas de ciencia-ficción de la era espacial— era no radical y centrista.
Hoy en día, sin embargo, el extremismo está de moda. Los héroes de ficción usan con frecuencia medidas radicales para salvar la situación; bien que se trate de supervivientes realistas (tenemos que sobrevivir a toda costa, porque el mundo nunca cambiará) o de tecno-optimistas (comencemos de nuevo en otro planeta).
Nuestro mundo no ficticio también se ha vuelto más extremo. La opinión popular se muestra cada vez más cómoda con respecto a lo que solía ser el margen político, desde los eslóganes populistas en el Reino Unido y Hungría hasta la retórica nacionalista, antiinmigrante en los Estados Unidos y otras partes de Europa. Los politólogos Roger Eatwell y Matthew Goodwin observan que «ahora estamos viviendo en una situación muy diferente de la que existía en la “era clásica” de las políticas de masa de mediados a finales del siglo XX. A diferencia de entonces, cuando la lealtad de la gente a los partidos tradicionales era mucho más fuerte […], hoy nuestros sistemas políticos están lidiando con grandes cambios» (National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy, 2018). El siglo XXI ha sido testigo del auge del activismo radical, la reorientación política, y la desilusión general con respecto a las estructuras tradicionales.
«El populismo es gente que recupera la autoridad de las instituciones en las que ya no tiene fe».
La vida real consiste en imitar el arte, ¿o es viceversa? La reflexión mutua entre cine y política es notable, y las implicaciones, dignas de consideración. ¿Importa si Juego de Tronos o la franquicia de Marvel coinciden con nuestras políticas cambiantes? Biskind piensa que sí. Si él tiene razón, ¿qué pudiera significar eso para el futuro? ¿Podría influir en la manera en que respondemos a esta especie de catástrofe existencial que algunos observadores avizoran en el horizonte?
Con excepcional ojo crítico, Biskind se enfoca en lo que algunos podrían llamar entretenimiento vulgar. Sostiene que aun las similitudes entre Iron Man y True Blood tienen una base ideológica, haciéndose eco de la opinión de George Orwell de que el arte apolítico es imposible. (Orwell llegó a asegurar que «la opinión de que el arte debería no tener nada que ver con la política es, en sí misma, una actitud política»). Biskind dice que «las películas de Hollywood y la televisión no solo están llenas de mensajes, más a menudo conscientes, aunque a veces no, sino que esas fotos que parecen ser de total inocencia política —en películas de ciencia ficción, westerns y thrillers— son los medios más eficaces de entrega de ideas políticas, precisamente porque no parecen transmitirlas».
Esta paradoja —que somos más susceptibles a las ideas cuando no nos damos cuenta de su propagación— psicológicamente es compleja, pero opera conforme a un principio establecido y ampliamente usado. Cuando se aplica a las películas, la línea de investigación de Biskind se torna críticamente importante para nosotros como espectadores; ¿será posible que las tramas de X-Men y The Lego Movie influyan más en nosotros que lo que jamás podría cualquier trasmisión política?
Los nuevos «chicos malos»
Desde Psycho de Hitchcock (1960) hasta The Boston Strangler (1968), solía suceder que los villanos de la pantalla operaban fuera del sistema. Hoy en día, a menudo los «chicos malos» están dentro o constituyen el sistema. Muchas de las películas de ahora presentan líderes y sistemas que de alguna manera son deficientes; incompetentes, corruptos o descaradamente malos. Esto ha hallado eco en la audiencia. Conscientemente o no, estas tramas reflejan la forma en que muchos ven hoy la vida real: nuestros villanos modernos son, a menudo, líderes, gobiernos y grandes corporaciones.
Sería difícil argumentar que esta asociación es inmerecida. Desde los mesías políticos con delirios de grandeza, hasta las compañías farmacéuticas especuladoras y los escándalos de gastos del gobierno, la lista de faltas de las autoridades de hoy en día da la sensación de que nunca va a tener fin. Por supuesto, estas deficiencias han estado presentes en el liderazgo desde que el mundo es mundo; pero en una era de medios accesibles a todos, ahora estamos más conscientes al respecto. En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos conservaron la habilidad de presentarse positivamente, impresión esta que se reflejaba en los líderes rectos y de principios que a menudo se veían en las salas de cine. Las décadas intermedias han visto un declive constante de esa percepción positiva; mientras que, años ha, los políticos eran retratados como nobles, veraces y estables, sería todo un desafío encontrar en el mundo del entretenimiento de hoy muchos que encajaran en esa descripción.
De la mano con esta tendencia va una pérdida considerable de la confianza pública. Eatwell y Goodwin señalan que en 1964, setentaiséis por ciento de los estadounidenses confiaban en su gobierno «casi siempre» o al menos «la mayor parte del tiempo». En 2012, esta cifra había bajado a veintidós por ciento y para 2019, según un estudio del Centro de Investigación Pew, apenas llegaba a diecisiete por ciento. Esta desintegración es tan evidente en el mundo del entretenimiento como en la vida real.
«El análisis inicial de Gallup revela que la gente de países con movimientos populistas recientes tienden a tener una combinación de poca confianza en el gobierno y expectativas mínimas o estáticas para sus vidas futuras».
Vivimos en una «era de fragmentación política, volatilidad y disrupción», dicen Eatwell y Goodwin. La gente de hoy es más propensa a asociar la autoridad con la corrupción, la indolencia o la incompetencia. Cuando el agente Jack Bauer, el héroe ficticio de la serie televisiva de larga duración 24, decidió por cuenta propia luchar por Estados Unidos contra una multitud de amenazas internacionales, fue porque la organización creada para combatir el terrorismo era corrupta y comprometida. Él participó en cuanto método estimó necesario para realizar el trabajo, incluso la tortura. Muchos espectadores juzgaron aborrecibles sus extremos, pero a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre, millones de otros los consideraron totalmente justificables.
Un movimiento al margen
Con instituciones y líderes convencionales mayormente desacreditados, es solo natural que la gente vea como héroes a figuras no convencionales. El sistema está roto, así que, por lógica, tenemos que encontrar soluciones fuera del sistema. La reciente fraseología popular —drenar el pantano, pensar fuera de la caja— es sintomática de este cambio de perspectiva. Como en el cine, los «héroes» políticos de la vida real son, a menudo, los que se van a los extremos, desde Greta Thunberg, Edward Snowden y Banksy hacia la izquierda, hasta Donald Trump, Geert Wilders y Nigel Farage hacia la derecha.
Las circunstancias que han alentado un aumento de las opiniones extremistas han estado en gestación por mucho tiempo. Las elecciones que llevaron al poder a líderes con opiniones no tradicionales en los Estados Unidos y en Hungría se debieron no a la casualidad ni a la ignorancia general (como muchos suponían), sino más bien a que las condiciones fueron propicias para tales reacciones. Para muchos, el extremismo simplemente tiene sentido.
El populismo, por tomar un ejemplo particularmente prominente de este movimiento hacia los márgenes, es la respuesta colectiva de gente que siente que sus gobiernos democráticos ya no son capaces o no están dispuestos a actuar para ellos. A su juicio, el sistema está roto, por lo que procuran medidas alternativas para arreglar la situación. El referéndum del Brexit del Reino Unido, por ejemplo, fue un drástico rechazo del sistema existente, a favor de un futuro desconocido —como también un anhelo nostálgico de un pasado teñido de rosa—; una acción definitivamente extremista. Y como hemos visto, alentamos tendencias similarmente radicales en nuestros héroes ficticios.
Este reflejo de la cultura popular y la política parece especialmente apropiado en el siglo XXI, donde los presidentes se comunican a través de las redes sociales, y dramas como The West Wing (El ala oeste) —escrito en parte por o en consulta con varios asistentes políticos, redactores de discursos y ex miembros del personal de la Casa Blanca— inspiran directamente maniobras políticas.
Gobierno de nadie
La superposición del extremismo y la cultura popular no es un fenómeno tan nuevo. Hace poco más de cien años, todo el mundo hablaba de anarquía. Era extrema, y se encontraba tanto en la política como en el entretenimiento. Aunque las circunstancias de hoy son claramente diferentes, vale la pena reflexionar sobre la anarquía como respuesta a los problemas sociopolíticos y considerar cómo podría desarrollarse en nuestro siglo XXI.
Como ideología, la anarquía tiene mucho en común con otras formas extremas de pensamiento. Sus postulados han tenido partidarios a través de los siglos, desde las revoluciones francesa y norteamericana hasta Gandhi y Tolstoy. El término anarquía deriva del griego anarkhos, lo cual significa la condición de estar sin un líder (o, en palabras de la profesora de teoría política Ruth Kinna, un «gobierno de nadie»).
En esencia, el anarquismo se opone a la autoridad organizada y estructural y argumenta que su ausencia sería beneficiosa. Promueve la libertad individual y representa una fe impresionante en la capacidad de la humanidad de gobernarse a sí misma.

Muchos asocian la anarquía con la violencia y el caos, lo cual, como generalización, es injusto. Pero hay razones para tan mala reputación. A finales del siglo XIX, los movimientos anarquistas emergieron en todo el mundo, desde Rusia hasta los Estados Unidos y Europa central, y tanto aterrorizaron como entusiasmaron al público. Al respecto, dos asuntos candentes de valor informativo particularmente importante fueron el asesinato del zar Alejandro II en San Petersburgo (1881) y la masacre de Haymarket en Chicago (1886). El primero fue una protesta contra el gobierno autocrático; la segunda fue parte de una batalla por los derechos de los obreros. Ambos ejemplificaron el intento de resolver la injusticia con soluciones extremistas (fue más el objetivo —desmantelar el sistema existente— que los medios violentos que emplearon, lo que caracterizó a ambos movimientos como extremos).
No es de extrañar que este estilo dramático de anarquismo inspirara numerosas representaciones ficticias, especialmente en novelas. Desde Hartmann the Anarchist de Edward Douglas Fawcett (1892), hasta The Secret Agent de Joseph Conrad (1907) y The Life of a Useless Man de Maxim Gorky (1908), la anarquía violenta fue un excelente tema para narraciones apasionantes.
Lo que es especialmente interesante de estas representaciones es cómo influyeron en la opinión popular. Ambas representaron y alimentaron una paranoia generalizada, una tendencia a ver terroristas en cada callejón oscuro. Kinna señala que el anarquismo se veía como «una enfermedad tanto política como social». El lanzador de bombas nihilista se convirtió en un monstruo popular, una representación de las amenazas que enfrentaba la sociedad de esa época.
Como bien señalara el fallecido crítico literario Robert Giddings, en Gran Bretaña, la gente temía a los «conspiradores anarquistas, que por lo general [eran] extranjeros» (el paralelismo con el sentimiento antiinmigración de hoy es del todo evidente). «Los victorianos tardíos —añade Giddings—, «temían la desintegración de la sociedad y la erupción de la política en la calle». El presidente de EE.UU. Theodore Roosevelt declaró en 1901 que «la anarquía es un crimen contra toda la raza humana».
«El anarquista es en todas partes no meramente el enemigo del sistema y del progreso, sino el enemigo mortal de la libertad. Si alguna vez triunfa la anarquía, su triunfo durará solo un momento rojo, para ser sucedido durante mucho tiempo por la noche tenebrosa del despotismo».
Es obvio, sin embargo, que en muchos aspectos la amenaza a la humanidad fue en gran medida exagerada. En su novela The Man Who Was Thursday, G.K. Chesterton satirizaba el fenómeno: un agente del gobierno se infiltra en un grupo anarquista solo para encontrar que cada miembro del grupo es, en realidad, un agente del gobierno en la misma misión. Chesterton destacó el hecho de que la anarquía en Gran Bretaña era muy exagerada y amplificada por el miedo público, pero también que ese miedo era real y tenía consecuencias propias.
Celebrando lo individual
Las consecuencias de ese miedo general merecen ser consideradas hoy. Estamos en una era de ansiedad, se nos dice, con la soledad y otras cuestiones de salud mental encabezando la lista de muchas agendas públicas. A menudo, el entretenimiento con el que nos identificamos es sintomático de eso. Con frecuencia, los miedos que nos parecen convincentes en la ficción lo hacen porque se alinean con la forma en que vemos la vida real. Lo que nos gusta mirar revela mucho sobre cómo vemos el mundo, y cómo podríamos reaccionar en determinadas situaciones.
Biskind dice que «los valores, y por lo tanto, la política, están incrustados en la trama misma de las películas». ¿Cuán conscientes de esto estamos usted y yo? ¿Pensamos en lo que vemos? ¿Nos damos cuenta de por qué nos identificamos con ciertos personajes o despreciamos a otros? ¿Qué nos dice esto acerca de nuestras tendencias políticas y morales?
El anarquismo celebra al individuo e implica que somos bien capaces de dirigirnos a nosotros mismos, y que los sistemas y las instituciones venidos abajo nos reprimen. Desde esta perspectiva se vuelve lógico pensar que si tan solo pudiéramos barrer todo el lío y comenzar de nuevo, todas las cosas marcharán mejor. La mira se enfoca no tanto en lo colectivo como y más bien en el individuo: solo uno puede marcar la diferencia.
Esto se siente hoy tan actual como lo fue en el siglo XIX, pero hay una diferencia. Por entonces, los anarquistas eran forasteros, y a nadie (a menos que fuera —él o ella— anarquista) se le ocurría verlos como héroes ideales. Tras conducir la investigación sobre la masacre de Haymarket, el jefe de policía norteamericano Michael Schaack escribió una historia sobre anarquismo en la que describía a este grupo como «una pequeña multitud de parias de Whitechapel ebrios, aficionados a la cerveza, valientes solo bajo la influencia del alcohol, sórdidos, deslucidos, borrachos como una cuba que gritaban y luchaban (Anarchy and Anarchists, 1889).
Los anarquistas eran una enfermedad social —similar a una plaga de zombis— que era preciso eliminar. Y la ficción de esa época reflejaba esa opinión. Hoy, sin embargo, los que antes se habrían visto como forasteros —Jack Bauer, Batman, Katniss Everdeen de The Hunger Games— son héroes populares. En un mundo en el que las instituciones y los gobiernos son corruptos, la enfermedad reside en el sistema y el individuo se siente compelido a luchar contra ella, luchar por lo que cree justo. En algunos relatos postapocalípticos, lo peor ya ha pasado y la supervivencia es el único objetivo; como Biskind señala, en estas situaciones «todos somos fugitivos». Solo en este contexto, una canción como «Let It Go» de Frozen —en la que la reina Elsa se aísla y deja que el mundo se congele en un invierno eterno (de manera decididamente extremista) mientras ella explora su poder personal, individual— puede convertirse en un himno popular que deleita al público. En otras épocas, Elsa podría haber sido una villana, similar a Úrsula de The Little Mermaid o a la reina malvada de Snow White. De hecho, en el cuento de hadas que Hans Christian Andersen escribiera en 1845, el cual inspiró la obra de Disney titulada Frozen, la reina de la nieve es una villana.
«¡Suéltalo!, ¡suéltalo! / Miro hacia otro lado y cierro la puerta / …Es tiempo de ver lo que puedo hacer / para probar mis límites y superarlos. / No hay bien, no hay mal, no hay reglas para mí. / ¡Soy libre !».
A diferencia de como se lo veía y experimentaba en el siglo XIX, hoy vivimos en un mundo en el cual lo más probable es que nos solidaricemos con los anarquistas y hasta deseemos emularlos. Esas protagonistas asumen la responsabilidad de decidir lo que es correcto, y hacen todo lo que está a su alcance y aun más para asegurarse de salirse con la suya.
En una película de ficción, en la que la cantidad de héroes es limitada, en teoría esto se da bien, pero… ¿qué pasa si cada persona de una multitud enorme decide asumir su propio rol heroico? Con semejante variedad de posibilidades de «rectitud» (desde un lado hasta el otro del espectro político), el potencial para el conflicto y el caos es altamente preocupante. Es reminiscente de la revolución francesa, en la que a menudo las masas tomaban el asunto en sus propias manos; e incluso del antiguo Israel en su período anterior a la monarquía, cuando, según se indica en el libro de Jueces de las Escrituras hebreas, «cada uno hacía lo que bien le parecía». Tal vez resulte beneficioso notar que las consecuencias de semejante multiplicidad de autogestión —semejante anarquía— no fueron especialmente positivas.
La anarquía y el futuro
El mundo en que vivimos ofrece posibilidades maravillosas para los cuentacuentos modernos, pero también presenta una inquietante imagen de nuestro futuro en la vida real. Por utilizar los mismos ejemplos citados anteriormente, la anarquía que prevaleció durante gran parte de la revolución francesa, finalmente dio paso a una forma de gobierno estable, republicana (aunque no sino hasta que las consecuencias del tumultuoso reinado de Napoleón hubieran seguido su curso); sin embargo, hoy en día, el descontento en aumento en ese país vuelve a hacer titulares a medida que los populistas hacen oír sus voces. El moderno estado de Israel también ha gozado de un período de relativa estabilidad; pero la polarización política e ideológica —el movimiento hacia puntos de vista extremos— constituye una creciente amenaza a esa estabilidad.
El consenso general es que el anarquismo de finales del siglo XIX no prevaleció. Kinna señala que «los mejores esfuerzos de los anarquistas para resaltar el desorden y la violencia de los sistemas estatales se resistieron considerablemente». En última instancia, el anarquismo se tambaleó porque las instituciones —gubernamentales y sociales— lo desafiaron. Trazando un paralelo, podríamos concluir que el período actual de extremismo popular también, con el tiempo, pasará.
No obstante, desde una perspectiva diferente, los anarquistas cambiaron el mundo irrevocablemente. Lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial —el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914— fue un acto esencialmente anarquista y puso a los principales estados políticos en el camino hacia la autodestrucción. En tres décadas, el complejo de poder del mundo había cambiado notablemente, aunque no del modo en que muchos anarquistas deseaban.
Hoy, el potencial de un cambio similarmente drástico también está presente. La falta de confianza de la sociedad y el aumento de la volatilidad política dan lugar a un futuro inmediato traicionero e incierto. Los investigadores son conscientes de la clase de riesgos extremos (X-risks) que amenazan la existencia humana en la tierra, los cuales pueden traer el tipo de catástrofes sin precedentes que muchas películas y series televisivas representan. ¿Cómo podríamos reaccionar en semejante situación? ¿Nos guiaremos por lo que vemos en nuestra fuente de entretenimiento? ¿Cómo podría ser un mundo posapocalíptico si cada uno —obrando desde cualquiera de los extremos del espectro político— hiciera lo que piensa que está bien (dejando que todos los demás se vayan, al estilo de Elsa de Frozen)?
Así como la Biblia describe la anarquía que marcó un período en la historia de Israel, describe también este tipo de situación de fin del mundo de una manera que en principio podría verse como anarquista: los últimos capítulos del libro Apocalipsis (también conocido como Revelación) prometen la destrucción de los sistemas del mundo porque nada bueno puede venir de ellos. Pero la solución que ofrecen es muy diferente; un futuro basado en un sistema unificado que nunca antes ha sido implementado ampliamente. En lugar de que todos actúen en burbujas desconectadas para elegir su propia moralidad, ofrecería directrices y estructuras diseñadas para producir salud y paz para todos; un gobierno equitativo que realmente tenga en el corazón el bienestar de cada ciudadano.
Las conclusiones sugeridas por muchas películas con bases extremistas son, en general, inciertas. Esto también refleja nuestro mundo no ficticio. Es difícil formar una imagen clara de nuestro mundo en solo unos pocos años, y esto —para muchos— es una fuente de gran ansiedad. ¿Hay algún consuelo en los equivalentes de nuestros héroes de ficción en la vida real? Siendo realistas, probablemente no. Pero, ¿qué si la Biblia acabara teniendo razón cuando promete otro resultado para nuestro mundo, uno que muy pocos se han tomado el tiempo de considerar? En una era de opciones viables decrecientes, esto es algo en lo que vale la pena pensar.