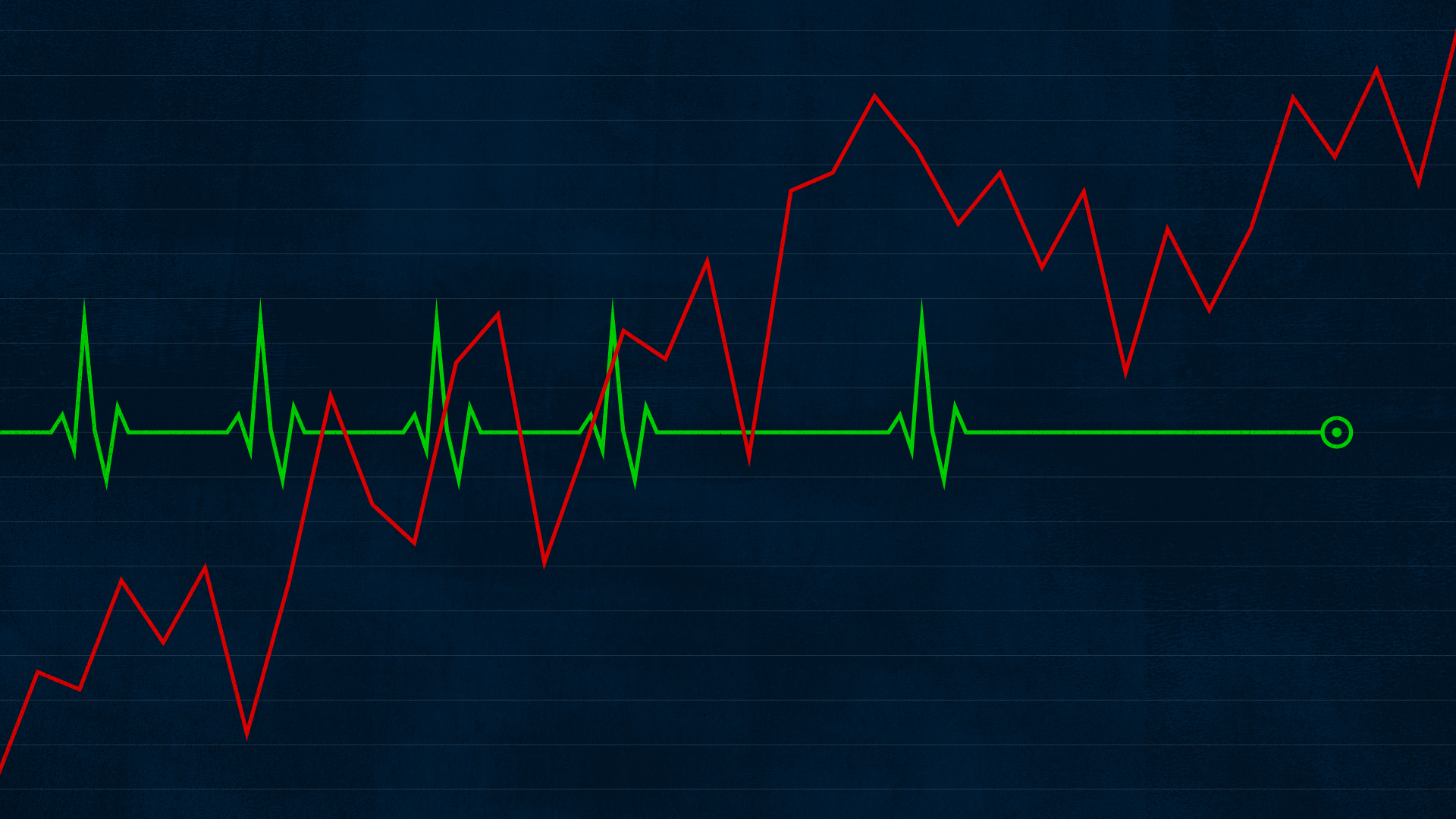¿Puede el capitalismo interesarse en la gente?
«Hay una y solo una responsabilidad social de las empresas—escribió el economista Milton Friedman en 1962—, utilizar sus recursos y participar en actividades diseñadas para aumentar sus ganancias, siempre y cuando se mantengan dentro de las reglas del juego».
Smithfield Foods es una empresa estadounidense con operaciones en Estados Unidos, México y Europa. Su planta de procesamiento de carne de cerdo en Sioux Falls, Dakota del Sur, es la novena fábrica más grande de este tipo en los Estados Unidos, empleando a alrededor de tres mil setecientas personas. A plena capacidad, cada día convierte casi veinte mil cerdos en una serie de productos alimenticios.
A principios de la pandemia de COVID-19, cuando muchos negocios se veían obligados a cerrar temporalmente para frenar la propagación del virus, Smithfield permaneció abierta; como proveedora de alimentos, se la consideraba un servicio esencial. Pero en la planta de Sioux Falls se presentó un problema.
El 26 de marzo de 2020, cuando los casos en la costa este estaban aumentando, el periódico local Argus Leader informó que había un caso confirmado de COVID-19 en Smithfield. A pesar de esto, la gerencia decidió mantener la planta abierta y ofreció a los empleados un bono. Pero el periódico informó el 9 de abril que «los trabajadores dicen que no se sienten seguros, y no creen que un “bono por responsabilidad” de $500… sea compensación suficiente por poner en riesgo su salud o, potencialmente, sus vidas». Muchos empleados, particularmente los que trabajaban casi hombro con hombro en la línea de producción, estaban en los niveles socioeconómicos más bajos y disfrutaban de poca seguridad financiera. Comprensiblemente, creían que enfrentaban una dura elección: su salud o sus trabajos.
Para el 2 de abril, se habían confirmado 19 casos en la instalación, después de lo cual Smithfield implementó un protocolo de prueba más riguroso. Pero — según un informe de los CDC—, para el 11 de abril, el caso único de Smithfield se había disparado a 369. A lo largo de ese período, la planta siguió funcionando, aunque el 12 de abril comenzó a reducir la producción y luego cerró por completo mientras el Departamento de Salud de Dakota del Sur y los CDC realizaban una investigación. Entre el 16 de marzo y el 25 de abril, los laboratorios confirmaron 929 casos de COVID-19 entre los empleados (25,6 % de la fuerza laboral de la planta), y otros 210 casos entre sus contactos directos.
La renuencia de Smithfield a tomar medidas inmediatas y significativas se hizo eco en muchos lugares del mundo. En parte, fue por inercia, así como por falta general de información clara disponible, pero también hubo motivos económicos serios en el trabajo. Eliminar un engranaje clave en la cadena de producción de alimentos de un proveedor como Smithfield afecta a muchos otros, desde los que producen alimentos para cerdos hasta los que compran carne de cerdo para su consumo en la mesa familiar. Si bien habría sido posible mantener la instalación abierta mientras se protegía a todas las partes, esto habría supuesto un precio muy elevado. Smithfield parece haber priorizado las ganancias. Su dilema radicaba en la intersección de dos impulsos en competencia: ganar dinero versus cuidar a los demás.
Este conflicto se da en todos los campos de la actividad comercial y en todas las naciones. Las preguntas clave son fáciles de exponer, pero difíciles de responder: ¿Quién o qué debe preocuparle más a una empresa? ¿Sus clientes, sus empleados o sus accionistas (o sea, su margen de ganancias)? ¿Debe una corporación ser éticamente responsable? ¿Debe tener en cuenta la salud de los empleados y de la sociedad a la hora de tomar decisiones? Cuando ocurre un desastre, como la pandemia de COVID-19, ¿cuál debería ser su principal prioridad?
Este es un dilema en el corazón del sistema capitalista en el que todos participamos, dondequiera que estemos en el mundo. Y no hay respuestas fáciles.
Pensamiento de libre mercado
La responsabilidad corporativa fue el enfoque de la Business Roundtable (asociación sin fines de lucro compuesta por directores ejecutivos de las principales empresas estadounidenses) cuando publicó una actualización de sus Principles of Corporate Governance (Principios de Gobierno Corporativo) en agosto de 2019. Revirtiendo la postura que habían mantenido desde 1997, ahora concluían que el propósito de una corporación ya no debería ser principalmente maximizar las ganancias para los accionistas, sino también beneficiar a otras «partes interesadas», es decir, empleados, clientes y ciudadanos.
Se trata de un cambio asombroso y drástico. La visión de que las empresas deben concentrarse en algo más que el margen de ganancia repudia décadas de dogma capitalista de libre mercado. Visto sobriamente, parece poco probable que esta declaración pública realmente cambie el comportamiento de alguien, pero el solo hecho de que se haya dicho es notable. Vale la pena preguntarse qué significaría para un sistema de libre mercado ser ahora verdaderamente global.
«Si bien la declaración es un repudio bienvenido de una teoría altamente influyente, aunque espuria, de la responsabilidad corporativa, [...] la única manera de obligar a las corporaciones a actuar en pro del interés público es someterlas a una regulación legal».
El pensamiento clásico de libre mercado sostiene que una empresa debe centrarse únicamente en ganar dinero para sus accionistas, con exclusión de todo lo demás. Una empresa, según la teoría, debe poner todos sus recursos en maximizar las ganancias. Hacer lo contrario, como escribió el economista estadounidense Milton Friedman en 1962, «socavaría completamente los cimientos mismos de nuestra sociedad libre». Como resultado, los empleos y los salarios se reducen al mínimo, las horas de trabajo se incrementan y los empleados son contratados y despedidos de acuerdo con su costo y productividad. Esto también significa que otros factores, como los impactos ambientales y éticos, la transparencia de las declaraciones de la empresa y la salud de los empleados (como en el caso de Smithfield) deben pasar a un segundo plano.
Los principios básicos del capitalismo han existido durante mucho tiempo, en diferentes formas. La gente casi siempre ha querido adquirir, pero no ha sido sino hasta hace relativamente poco que ha surgido el sistema de libre mercado que hoy tenemos. En el siglo XVIII, la famosa descripción del sistema por parte del filósofo político escocés Adam Smith implicaba la afirmación innovadora de que todos nos beneficiamos del interés propio. «No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena —escribió en Wealth of Nations— sino de su consideración a su propio interés. Nos dirigimos, no a su humanidad sino a su amor propio, y nunca les hablamos de nuestras propias necesidades, sino de sus ventajas». El panadero quiere ganar dinero, así que produce pan (que nosotros queremos) para vender; mientras tanto, en nuestro propio interés, nosotros nos dedicamos a producir bienes o servicios para vender.
El capitalismo de libre mercado, que se basa en este principio, es un sistema de obtención. No proveeríamos para las necesidades de los demás si no nos beneficiáramos de ello.

Libertad de circulación
El capitalismo tiene otra característica que también merece atención: el libre mercado requiere movimiento. Debe moverse continuamente. Tenemos que comprar y vender, tenemos que generar y acumular, y posteriormente redistribuir la riqueza, y debemos no parar. El carnicero, el cervecero y el panadero deben producir y vender diariamente para sobrevivir. El estancamiento es la muerte. Los bienes, los servicios y el trabajo deben «moverse, moverse, moverse» (por decirlo como Henry James en su memorable descripción de la Nueva York de principios del siglo XX) para beneficiar a todos. La importancia del movimiento es más evidente cuando hay una pausa forzada, como durante una recesión o una pandemia; en tales situaciones, la reacción inicial del mercado es, a menudo, el pánico.
Friedman escribió desde la otra cara de la moneda; en lugar de hablar de una compulsión a moverse, lo que más deseaba era la libertad de moverse. Argumentó que el capitalismo está perfectamente alineado con el concepto de libertad, que identificó con el liberalismo anterior al siglo XX. Desde esa perspectiva liberal más temprana —escribió—, el objetivo ideal del mercado «es preservar el máximo grado de libertad para cada individuo, por separado, que sea compatible con que la libertad de un hombre no interfiera con la libertad de otros hombres».
Para Friedman, la importancia de la libertad significaba que la restricción de cualquier tipo —por parte de gobiernos, corporaciones u otras autoridades— fuera totalmente indeseable más allá de un mínimo necesario. Lo que más aborrecía era cualquier restricción contra el movimiento económico de bienes, servicios o trabajadores.
«Lo que nos dijeron los del libre mercado —o, como a menudo se les llama, los economistas neoliberales— fue, en el mejor de los casos, solo parcialmente cierto, y en el peor, claramente erróneo... Las “verdades” difundidas por los ideólogos del libre mercado se basan en vagas suposiciones y estrechez de miras».
El atractivo de la libertad y del movimiento desenfrenado es innegable, y esta forma de capitalismo ha sido una filosofía clave para muchas figuras destacadas en las últimas décadas. El presidente estadounidense Ronald Reagan habló con asombro al respecto: «Realmente hay algo mágico en el mercado cuando es libre de operar». Para algunos, es la única forma viable de vivir. El escritor y periodista Thomas Friedman escribió en 1999 que «el libre mercado es la única alternativa ideológica que queda», mientras que Milton Friedman, presentando la falta de moderación no solo como un protocolo económico sino como una filosofía de vida, declaró: «La libertad es una planta rara y delicada». En 1990, quizás en la cúspide de la arrogancia libertaria occidental, el grupo de rock Primal Scream cantó: «Queremos ser libres de hacer lo que queremos hacer».
Todo suena muy maravilloso, y el simple atractivo del capitalismo ha sido enormemente popular; pero lo que ha surgido en los últimos años es un pantano de consecuencias inoportunas a las que haríamos bien en prestar atención.
Una ironía y un dilema
Décadas de capitalismo de libre mercado han producido enormes riquezas (aunque distribuidas de manera desigual), pero resultados más exiguos en términos de relaciones humanas. En su momento más descarnado, el capitalismo es un amo brutal, y también cínico. No fomenta el altruismo y ve a las personas funcionalmente, para ser utilizadas y movidas de acuerdo con la voluntad del mercado.
La autora y teorista ruso-estadounidense Ayn Rand lo expuso tal vez de la manera más descarada. Según ella, «ningún creador [ningún pensador, artista, científico, inventor] fue impulsado por el deseo de servir a sus hermanos… El creador no sirvió a nada ni a nadie. Había vivido para sí mismo».
El economista Ha-Joon Chang expresó sarcásticamente la ironía inherente a esa idea: «El mercado aprovecha maravillosamente la energía de los individuos egoístas que solo piensan en sí mismos (y, a lo sumo, en sus familias) para producir armonía social». Si bien él repudió la insensibilidad subyacente de tal punto de vista, su aplicación no sería desconocida en una explotación del sur de Asia, un servicio de entrega multinacional o cualquier empresa que emplee personal de cero horas. No es que el capitalismo esté ciego a cualidades como la honestidad y la integridad; simplemente los ve como funciones esencialmente egoístas cuya utilidad principal es maximizar las ganancias.
«Hay una y solo una responsabilidad social de las empresas: usar sus recursos y participar en actividades diseñadas para aumentar sus ganancias, siempre y cuando se mantengan dentro de las reglas del juego».
En el lado más positivo, la teoría también argumenta que el mercado disminuye los excesos de la humanidad. Por ejemplo, las empresas no pueden cobrar de más por un producto, porque un competidor los socavará; los trabajadores no pueden haraganear, porque saben que pueden ser fácilmente reemplazados. Esto puede ser cierto, aunque es discutible si un mundo de interés propio reducido es un resultado particularmente deseable.
El sociólogo y teórico político alemán Max Weber escribió a principios del siglo XX sobre el claro potencial para que «el espíritu del capitalismo» se reduzca al utilitarismo, por el cual «la honestidad es útil porque asegura el crédito; también lo son la puntualidad, la industria, la frugalidad, y por eso son virtudes. Una deducción lógica de esto sería que cuando, por ejemplo, la apariencia de honestidad sirva al mismo propósito, bastaría con eso, y un excedente innecesario de esta virtud parecería evidentemente… como residuo improductivo». Desde esta perspectiva, las virtudes morales son mera materia prima con fines de lucro.
Es una perspectiva insensible y, como reconoció Weber, una bajo la cual los humanos a menudo sufren. Es fácil ver cómo la pérdida de un empleado por enfermedad —como el primer paciente de COVID-19 de Smithfield, o un atleta profesional que sufre una conmoción cerebral— podría verse como, simplemente, un engranaje improductivo que requiere reemplazo.
En el caso de Smithfield, el dilema era tan espinoso como real. Si un empleado enfermo se queda en casa, la rentabilidad de la empresa puede verse reducida. La perspectiva de un cierre total de la fábrica magnifica enormemente esa pérdida monetaria. Más que eso, como uno de los patrones más grandes de la región, Smithfield es un factor clave en la salud económica y social más amplia de la zona. Además, el cierre de una planta puede amenazar la viabilidad de otras en la cadena de suministro.
¿Debe centrarse el foco de una corporación exclusivamente en las ganancias? ¿Hasta qué punto deben considerar los impactos que sus decisiones tienen en tantos otros, sobre todo en sus empleados? Los empleados son a la vez seres humanos y, en un sentido económico, mecanismos que generan ganancias (en este caso, en forma de chuletas de cerdo, jamones en rodajas en espiral y productos similares). Sus habilidades como humanos —trabajar, producir, innovar— están ligadas a esto, pero también lo están su seguridad, salud mental, sentido de autoestima, etc.
Son estos últimos rasgos, que no forman un camino inmediatamente obvio hacia el beneficio, que las empresas están empezando a notar tardíamente.
Obligación de trabajar
En la práctica, ciertamente hay muchos enfoques más suaves y menos cínicos en todo el mundo. El capitalismo de China es diferente del de los Estados Unidos, el cual a su vez es diferente del de Suecia. Pero cuando se trata de crisis, las prioridades del sistema se hacen evidentes rápidamente. Cuando se nos entrena en el interés propio, cuando nos vemos «forzados» (por usar el término de Weber) a vivir de esta manera, un instinto de supervivencia centrado en nosotros mismos entra en acción; la gente quiere conservar sus puestos de trabajo, comer, sentirse segura. En el sistema capitalista, eso significa cuidar al Número Uno; y desde un punto de vista corporativo, «Número Uno» han sido —históricamente— las ganancias. Como resultado, preocupaciones como el cuidado de los empleados, las donaciones caritativas, la administración ambiental, la educación pública e incluso el sustento de los competidores a pequeña escala se marginan como aparentemente menos importantes.
Vale la pena preguntarse si hemos dedicado nuestro mundo a un sistema que es fundamentalmente antitético al cuidado de los demás.
La indiferencia del capitalismo con respecto a la salud va más allá de lo físico; su enfoque en las ganancias también tiene graves consecuencias para el bienestar mental. La alta ansiedad y el estrés están inextricablemente ligados a nuestra vida laboral. Muchos de nosotros hoy en día hablamos de lo ocupados que estamos, mientras que todos los días operamos dispositivos que ahorran tiempo como teléfonos móviles, lavadoras e impresoras digitales. Es una paradoja, pero es posible que en el corazón de ella esté la compulsión del sistema capitalista a moverse.
Al equiparar el capitalismo a una religión, el filósofo alemán Walter Benjamin escribió que «no hay día que no sea un día de fiesta, en el sentido terrible de que toda su pompa sagrada se despliega ante nosotros; cada día ordena la lealtad absoluta de cada adorador». No hay descanso, no hay respiro. El tiempo es dinero; cada momento es uno que podría, y de hecho debería, ser dedicado a una mayor adquisición y ganancia. Continuó diciendo que «el capitalismo es probablemente la primera instancia de una secta que crea culpa, no expiación: un vasto sentido de culpa que es incapaz de encontrar alivio». Este sentimiento de culpa resuena con la ansiedad que parece tan prevalente hoy en día.
Weber, también, quedó estupefacto ante el ansia implacable del capitalismo, asombrado de que impulse a la gente a esforzarse por adquirir más de lo que legítimamente necesita.
«… Esta ética, la ganancia de más y más dinero… se piensa tan puramente como un fin en sí mismo que, desde el punto de vista de la felicidad de —o utilidad para— el individuo en sí, parece totalmente trascendental y absolutamente irracional».
Vemos esta compulsión en todas partes en la sociedad capitalista, desde la cultura de trabajar largas horas hasta la inversión implacable de los superricos. Esto no quiere decir que el capitalismo haya creado nuestro deseo por más, sino más bien que lo alienta, con consecuencias no deseadas para la calidad de nuestras vidas. ¿Podría ser que el capitalismo sea contrario a la felicidad y la alegría?
Como ejemplo, a pesar de las promesas a la inversa, hoy, en los Estados Unidos, el salario de los trabajadores no es más alto (en términos ajustados a la inflación) que en 1970. Algunos argumentan que los beneficios de los empleados, como el seguro de salud proporcionado por el empleador, han aumentado y que, por lo tanto, el salario real ha aumentado. Pero el hecho de que muchos empleadores paguen la mayor parte de las primas de los planes de salud familiares que ahora promedian más de $21.000 al año por empleado, no ayuda a los trabajadores en términos de poder adquisitivo diario. Esto ha causado que muchas familias asuman más de un trabajo.
Según el capitalismo, esto es genial: si cada familia cuenta con dos empleos, y encima tiene que emplear a otra persona (por ejemplo, para el cuidado de los niños u otras tareas domésticas), entonces las cifras de desempleo disminuyen y la productividad y el mercado crecen. Pero el panorama real es mucho más turbio, y puede que las consecuencias de ello —como, por ejemplo, en la reducción del tiempo libre, la crianza de los hijos y el fomento de las relaciones matrimoniales y demás— no se hayan tenido en cuenta en lo más mínimo.
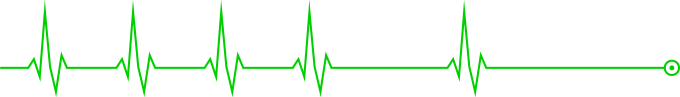
Desigualdad de oportunidades
El libre mercado también influye en la confianza y la autoestima, que el sistema vincula directamente con la remuneración y la productividad. Los enormes salarios de los principales directores ejecutivos, según la teoría del libre mercado, se justifican porque producen mucho más valor para la empresa. Chang lo describió de esta manera: «Si a los CEOs se les paga trescientas veces más que al trabajador promedio, dicen, debe ser porque agregan trescientas veces más valor a la empresa». De hecho, así es como Milton Friedman veía las cosas. Al abordar las disparidades en las condiciones de vida a nivel internacional, argumentaba que «si el trabajador japonés tiene un nivel de vida más bajo que el estadounidense, es porque en promedio es menos productivo que el estadounidense».
El aserto aquí es «en promedio»; la noción es incompleta de todos modos, pero solo es viable si se ignora la enorme disparidad entre ricos y pobres. Aparte de su rareza (un comentarista preguntó sarcásticamente: «¿Alguna vez ha considerado la posibilidad de que Jeff Bezos [CEO de Amazon] simplemente trabaje ciento treinta mil millones de veces más arduamente que usted?»), el concepto presenta retos a la autoestima de los empleados, especialmente a aquellos en niveles socioeconómicos más bajos, e ignora por completo otros factores, como el medio ambiente.
«No discuto que algunas personas son más productivas que otras y que necesitan que se les pague más, a veces mucho más… La verdadera pregunta es si el grado actual de diferencia está justificado».
El financiero Warren Buffett es ampliamente citado diciendo: «Si me pone en medio de Bangladesh o Perú o por ahí, descubrirá cuánto va a producir este talento en el tipo de suelo equivocado… Trabajo en un sistema de mercado que recompensa muy bien lo que hago, desproporcionadamente bien».
Resultó bien para Buffett, pero para los empleados que trabajan extensas horas por un salario mínimo y con seguridad laboral limitada, y que no tienen ninguna esperanza realista de cambiar esa situación, ¿cómo deben verse a sí mismos? La idea de movilidad social que defienden los defensores del libre mercado —según la cual, como describe Chang, todo el mundo acepta estas condiciones porque «sus propios hijos podrían ser el próximo Thomas Edison, J.P. Morgan o Bill Gates»— es una fantasía que ni siquiera un idilio de libre mercado podría sostener. No todo el mundo puede ser rico. La desigualdad está incrustada en el sistema capitalista. De hecho, probablemente sea cierto que la desigualdad es el producto más exitoso del capitalismo.
¿Lo mejor que hay?
En resumen, el decidido enfoque en las ganancias y la confianza en la beneficencia del interés propio van en contra de la humanidad de muchas maneras. Sin embargo, muchos siguen defendiendo el sistema. Incluso Chang, que critica sus tantos excesos, «cree que el capitalismo sigue siendo el mejor sistema económico que la humanidad ha inventado».
Cambiar sus prioridades, como sugirió la Business Roundtable, no sería fácil, entre otras cosas porque el capitalismo parece ser una extensión lógica de los principios e ideales que más valoran nuestras sociedades. Weber, por ejemplo, tenía mucho que decir sobre los aspectos «racionales» del capitalismo moderno a medida que se desarrollaba en todo el mundo occidental desde (y en gran parte como resultado de) la Reforma Protestante y la ética de trabajo que generó. Milton Friedman veía el mercado como la conclusión lógica obvia para cualquier ser humano de pensamiento libre: «Permite la unanimidad sin conformidad; […] es un sistema de representación efectivamente proporcional». Racionalidad y democracia; ¿no es eso lo que más valora la sociedad occidental?
Y, sin embargo, los resultados del libre mercado han sido muy decepcionantes. La desigualdad de la riqueza, por poner un ejemplo, es asombrosa. A finales de 2019, según el Global Wealth Report (Informe de Riqueza Global) de Credit Suisse 2020, «los millonarios de todo el mundo, que constituyen exactamente uno por ciento de la población adulta, representaban 43,4% del patrimonio neto mundial. En contraste, 54% de adultos con una riqueza inferior a USD 10.000 juntos reunían menos de dos por ciento de la riqueza global».
A pesar de las promesas de los políticos, las riquezas no se han filtrado, y el sueño de la movilidad social parece cada vez más lejano. Esto ha tenido efectos tremendamente perjudiciales en los mercados emergentes, por ejemplo, en Rusia y en toda África. Su impacto en nuestro bienestar mental es inconmensurable, por lo que tal vez no sea de extrañar que, en lugar de disfrutar de los frutos de un sistema que supuestamente crea los máximos beneficios para todos, actualmente vivamos en lo que algunos llaman una era de ansiedad e indignación.
«En treintaicuatro países encuestados, una media de sesentaicinco por ciento de adultos señaló que, en general, se sentían pesimistas en cuanto a la reducción de la brecha entre los ricos y los pobres en su país».
Parece ineludible que el capitalismo ha juzgado erróneamente (o tal vez ignorado) las necesidades de la humanidad, y la Business Roundtable, entre otras, está empezando a darse cuenta de ello. Mas aun así, su declaración de 2019 fue rápidamente puesta en duda e incluso criticada.
¿Deberían las empresas ser socialmente responsables?, ¿deberían atender las necesidades de sus empleados?, ¿deberían responder a las necesidades y demandas públicas? ¿Deberían —por decirlo sin rodeos— preocuparse por la gente? La tendencia se está inclinando hacia el «sí», contradiciendo la teoría del libre mercado que ha estado vigente durante tantas décadas. Irónicamente, es el mercado el que la ha movido a hacerlo; los medios de comunicación, tanto tradicionales como sociales, han obligado a las corporaciones a cambiar las políticas. Por ejemplo, de no ser por la presión de los medios, el problema de Smithfield por COVID probablemente no se habría conocido tan pronto como ocurrió.
Un enfoque más solidario bien puede traer beneficios, aunque parece dudoso que sea suficiente. Después de todo, como ya se ha señalado, el capitalismo está estrechamente vinculado a algunos de los valores más importantes del mundo actual, desde la democracia hasta la racionalidad. Es difícil pensar en una actividad en el mundo occidental que no tenga principios capitalistas en su ADN. Incluso en el cristianismo tradicional —del cual se podría esperar que desaliente el interés propio—, ciertas ramas populares promueven un «evangelio de la prosperidad», que la riqueza y la buena salud están garantizadas para todos los que tienen suficiente fe, como lo demuestran en parte las donaciones financieras a esa denominación o predicador.
De hecho, a lo largo de los años muchos han visto algo así como fe religiosa en los partidarios más fervientes del capitalismo. El académico Eugene McCarraher se ha referido al capitalismo como «la religión de la modernidad» y «el evangelio de la riqueza y su promesa de una redención dorada». Walter Benjamin argumentó que «el capitalismo es una religión puramente cultual», mientras que la periodista Naomi Klein escribió sobre ella en términos de una «religión de libre mercado» y una «fe fundamentalista».
Pero vale la pena decir que no es una religión que la Biblia apoyaría. A pesar de la filantropía, el capitalismo no es conocido por su defensa de lo que la Biblia llama «el segundo gran mandamiento», el imperativo de poner a los demás y sus necesidades a la par de las nuestras. De hecho, muchos de los principios fundamentales del capitalismo se contradicen en la Biblia: que la riqueza equivale al éxito; que el interés propio beneficia a todos; que el beneficio debe maximizarse hasta el enésimo grado; que la caridad es meramente opcional, no necesaria; o que la adquisición material debería ser el enfoque principal de la vida. De hecho, esas mismas páginas advierten de la destrucción definitiva de un sistema de compra y venta que parece indicativo del capitalismo que conocemos hoy en día.
Las preocupantes consecuencias del libre mercado deberían, sin duda, hacernos reflexionar. Claramente no es un sistema que funcione para el beneficio de todos. Smithfield estuvo en un aprieto inextricable, dividida entre los principios del libre mercado, en los que basa su éxito, y los intereses de sus empleados. Su situación ha sido similar a la de miles de personas en todo el mundo durante esta pandemia.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿Deberíamos procurar algo mejor?
McCarraher piensa que sí. Se pregunta qué podría pasar si la sociedad se vuelve en contra del sistema: «¿Qué pasa si los perdedores del mercado se niegan a aceptar su decreto...? ¿Qué pasa si rechazan blasfemamente los edictos del Mercado y su voluntad errática e irresponsable?» La escritora, periodista y crítica británica Rebecca West albergaba dudas similares sobre el sistema, al escribir en Black Lamb y Grey Falcon (1941): «Seguramente [el capitalismo] no es nada tan bueno como lo que queremos para nosotros mismos, seguramente solo puede ser visto con decepción».
Como señala McCarraher, el capitalismo, como religión secular, ha «transforma[do] el mundo en un negocio» y nos ha convencido de que no hay mejor alternativa. Para ello, ha llevado a cabo «una guerra relámpago contra la especulación utópica, una misión para sabotear la capacidad de incluso soñar con un mundo más allá del capitalismo». Aun así, los críticos del sistema sí sueñan. Klein espera «un nuevo paradigma civilizacional». McCarraher contempla un momento en el que «el trabajo no implique el afán de dinero en pos de una ampliación rapaz de la “productividad”, sino, más bien, el cuidado y el cultivo de las personas».
Sin duda algún día veremos el fin del capitalismo; ningún sistema ideado humanamente puede durar para siempre. De hecho, la visión que describen estos críticos del sistema actual suena muy parecida a ese «segundo gran mandamiento» en acción: un mundo donde las necesidades de todos estén en el primer plano del pensamiento de la gente y donde, como resultado, la obtención de ganancias no sea la fuerza impulsora. Un día así puede que no llegue demasiado pronto.